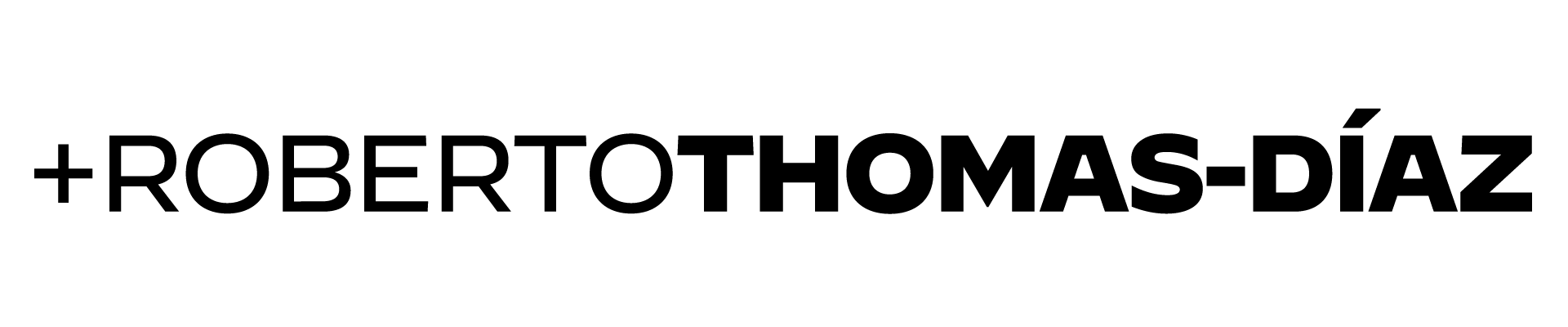Es un pinche cuadrado. No entiendo cómo puede ser un objeto que simboliza tantas cosas, siendo un tonto cuadrado. Lo usan para ventilar –tanto la mente como el cuerpo–, pero no puedo dejar de pensar en su inevitable naturaleza: un cuadrado. Viéndolo por donde se pueda, era eso. No más. He desarrollado tanto odio hacia él, tanto descontento por su presencia, que, por más que trato, se ha vuelto imposible de eliminar en mi mente. Está ahí, inerte. Siempre está ahí, como si supiera todas mis debilidades; todo lo que no he deseado que nadie sepa.
Es mi único compañero. Y eso me indigna aún más. El saber que no hay manera de buscarle otra forma porque es un simple cuadrado. Que aunque llueva, y pueda ver a través de sus cuatro cuadrantes las gotas de agua finamente colocadas por el destino como un lienzo recién pintado, no dejará de ser esa horrible figura que la naturaleza, por obligación, le ha hecho ser. Y por estar ahí, mi vigilante permanente, se convierte en la única persona en quien puedo confiar; la única que me deja ser, ya que otros no lo hicieron.
– Sabes que me preocupa verte tan distraído con la ventana, Iván – dijo Silvia mientras me ponía una bandeja con el menú de siempre: comida tan blanda y sin sabor, que dudaba que pudiera considerarse alimento.
– Solo la veía, como siempre. Nada de qué preocuparse – tratar de calmarla se hacía cada vez más difícil.
– No deberías hacerlo, lo sabes bien. Ya yo te he dicho...
– Que no es nada…
Era muy tedioso, lo sé. Pero por lo menos tenía la oportunidad de interactuar con otro ser humano dentro de este cuarto al que tenía que llamar hogar. Y no era cualquier ser humano, era Silvia. La única enfermera que demostraba interés alguno por sus pacientes; o al menos por mí.
– Déjame adivinar: pescado hervido, arroz hervido y vegetales cocinados con la misma delicada y creativa técnica.
– ¡Bingo! Te estás convirtiendo en todo un adivino. Deberías ayudarme con la lotería; claro, si te da el tiempo, Sr. Ocupado.
– ¿Sr. Ocupado? ¿Y a qué debo tan elocuente halago?
– Bueno, como siempre que vengo mantienes una estrecha conversación con tu ventana, me imaginé que siempre estabas ocupado con ese tema.
– Qué más quisiera yo…
Realmente no lo quería tanto como hacía pensar a Silvia. Pero, es que si no logro que mantenga el interés en un sujeto cuya personalidad realmente es nula –yo–, ¿de qué otra forma podré por lo menos abrir mi boca y escuchar a alguien más?
Silvia era especial. Demasiado especial, diría yo. Era de esas mujeres que luchaban contra su naturaleza como les fuera posible. Era realmente hermosa, pero ante sus ojos –como la mayoría de las mujeres–, era otra más del montón. Es por eso que, según ella misma me ha contado, siempre que tenía una oportunidad, trataba de engordar un par de libras para “no ceder ante la anorexia que tanto agobia a las mujeres como yo”. Aun sabiendo que no sufría de este desorden, se preparaba para prevenirlo, en caso de eventualidades. Era rubia por naturaleza, pero trataba con todas sus fuerzas de esconder sus raíces naturales con un tinte para el cabello más negro que una noche sin estrellas. Sus ojos, verdes. Pero a duras penas, porque nunca los quería mostrar.
Me encantaba. Y digo encantaba en el sentido más puramente asexual. Me gustabas por su espontaneidad, por la franqueza con la que me decía: “No te sientas tan especial, eres otro más de los locos que están aquí.” La manera tan característica con la que se fumaba una cajeta de Marlboro en mi habitación para que no la atraparan; y eso que para ella, siendo enfermera, el solo hecho de pensar en alguien fumando debería ser algo completamente reprochable. Pero no, ella era “moderna, como las mujeres reales” – me decía en su típico tono picaresco.
Era lo que yo consideraría una mujer con un título, pero con un conjunto de principios y valores que distaban de concordar con sus acciones. Y es precisamente por eso que había desarrollado ese vínculo de confianza tan extraño con ella. Extraño por el hecho que no le contaba absolutamente nada, pero ella tenía la intrínseca capacidad de saber casi todo de mí. Realmente extraño.
Ella era la que hacía toda la conversación. Se ocupaba de contarme, por varios minutos y sin perder el más minucioso detalle, las historias detrás de cada una de las personas que trabajaban en la “institución”, como bien le obligaban a decir.
Pensar en el por qué de mi estadía aquí es un hecho que me persigue permanentemente. Por eso, a veces pienso que es bueno entretenerme con las conversaciones que sostengo con mi fiel ventana.
~
¡Vamos! ¡Claro que puedes! ¿Crees que estaría aquí si pensara que no podías?
~
Es su culpa. Su culpa y de nadie más. Por aparecer cuando menos la necesito, por hacerme vivir una vida en la que era feliz, a sabiendas de que no era lo que yo pensaba. No puedo si no pensar en cada momento en el que me lo creí. En cada paso que di con su mano junto a la mía. Cada lugar que descubrimos juntos, las tantas cosas en común que teníamos. Ya no hay nada. Y todo por su culpa.
Silvia me decía que no pensara más en ello, pero no logro quitar ese pensamiento de mi mente. ¿Cómo es posible que hayas convivido tanto con una persona y que no la conozcas en absoluto? Me era ilógico.
~
No tengo miedo si estás aquí conmigo. No me dejes sola, hermano.
~
Lo más raro era que nunca me sentí solo, ni siquiera cuando en realidad lo estaba. Ella hacía que mis inconformidades se tornaran en mis más grandes fortalezas; me dotaba de la certeza que tanto anhelaba, pero que, por una razón fuera mi poder, no lograba conseguir por mí mismo.
Recuerdo un viaje a la playa, justo después de la muerte de mamá. Su rizado cabello perdía poderío ante la presencia del torrencial viento que lo dejaba flotando como una liviana pluma en medio de un huracán.
– Hay que saltar, así olvidamos las penas. – me decía mientras me halaba para acercarme al agua.
– ¿Cómo?
– Cuando entres al agua, vas a ver. Verás que no se siente nada, que el mundo pierde color por un segundo y que todo es blanco… puro. Así despejarás la mente, pero no olvidarás.
– ¿Cómo puedes tener tanta calma?
– Solo absorbe lo que puedas de ella – tomaba un poco de agua entre sus manos y la tiraba al aire, dejándole caer encima de los dos.
Lo recuerdo bien. Cómo se sintió el agua. Cada gota que cayó sobre mí, fue un segundo más de vida en el que tuve presente a mamá. Y todo gracias a Inés. Sin ella, no hubiera podido pensar en otras cosas, pensar en que ella tenía razón, y que su partida no fue culpa mía.
~
¿La recuerdas, Iván? Era simple, pero la mejor entre las más simples; la más etérea y transparente que jamás pudo existir.
~
Era lógico lo que me decían: es posible que uses a una persona para olvidar la ausencia de otra. Pero jamás imaginé que sería la imagen de mi madre.
– Cuéntame de nuevo. Desahógate. – me dijo Silvia mientras se sentaba en la única silla que tenía en mi habitación.
– ¿Sabes leer mentes? – le pregunté, sabiendo la respuesta.
– No, pero he hecho cosas mucho más difíciles. Pruébame, a ver.
– Ya conoces la historia de mi hermana, ¿no?